MELÓN DE TEMPORADA
Era el día 23 del año 23 del siglo 23 de la era 23 del eón 23 —y seguramente de la veintitresava creación—, y era inequívocamente el Día Universal del Melón. Según los eruditos, la numerología meloniana indicaba que el número veintitrés era el número del melón, y esta era una creencia que en la Isla Melónica se custodiaba con la mayor rigurosidad. Cada veintitrés días, en esta isla alejada de cualquier civilización, se celebraba el Día del Melón —y también cada veintitrés años—, pero esta ocasión era absolutamente especial y única, y no volvería a repetirse nunca, por lo que, ante todo pronóstico, la fiesta iba a ser la más ostentosa y salvaje de la historia.
En la Isla Melónica sólo se comía melón —tampoco es que hubiese muchas más especies vegetales allí, y tampoco animales—, así que cualquiera se preguntaría qué tendría de especial aquella fiesta si iban a comer lo mismo de siempre. Pero no se equivoque el ignorante, porque los habitantes de este paraíso habían desarrollado las más ingeniosas y extravagantes recetas culinarias, únicamente utilizando el melón como ingrediente principal y como guarnición.
Antes de narrar los inesperados sucesos acaecidos durante el transcurso de esta maravillosa celebración, conviene hacer una breve revisión geográfica de la isla, con el fin de que cualquier interesado se pueda hacer una idea del escenario de la tragedia. La Isla Melónica apenas medía dos kilómetros de diámetro y estaba completamente pelada; ni hierba ni arbustos ni árboles podían encontrarse en aquel paraíso de la naturaleza. La única especie que allí habitaba, a parte de la humana, era la Cucumis melo —la indiscutible planta del melón, cuyo número sagrado es el 44, ya que es 23+21; es decir, el número del melón más la edad que tenía San Melón cuando fundó el Pueblo Melónico. Poco más se puede decir de estas tierras, salvo que estaba cortada por la mitad por una especie de cañón vertical, en cuyo fondo sólo había piedras con formas parecidas a la del melón. A cada lado de este corte geológico se encontraban las casas de la aldea; ambos lados del barranco estaban conectados por un puente de madera —que según cuenta la leyenda, fue elaborado por San Melón, al igual que las casas y la ropa que llevaban los habitantes de la isla.
El señor Schwarzeschafe llevaba viviendo toda su vida en la Isla Melónica, como cualquiera, ya que era imposible salir de allí. Sería mentir descaradamente decir que Schwarzeschafe era un ciudadano orgulloso de su patria. De hecho, nuestro héroe estaba más que harto de vivir allí, y por esa misma razón estaba a punto de cometer traición a la Fiesta Universal del Melón. Esta actitud tampoco era nada extraño, en cualquier caso, ya que al parecer era cosa de familia. Todos los ancestros de Schwarzeschafe se habían negado a seguir la tradición del melón en algún punto de sus vidas, y eso era precisamente lo que él se había propuesto.
Schwarzeschafe llevaba sin comer melón —lo que implicaba no comer absolutamente nada— desde que había comenzado el año hacía veintitrés días. Estaba harto de todo, estaba harto del maldito melón y de aquella repugnante isla. Había pensado en escapar a nado, pero, ¿adónde se dirigiría? No tenía un lugar a donde ir, y lo más seguro era que se ahogase. Schwarzeschafe, en estas circunstancias, había decidido que sólo había una forma de librarse de la dictadura del melón: suicidarse durante el Día Universal del Melón. Así, por lo menos, dejaría un buen mensaje a todos aquellos imbéciles.
Aquello era una tortura. Había que comer melón un día sí y otro también, para desayunar, para el almuerzo, para cenar; quisieras o no, tenía que comerte el maldito melón. Desde que nacías, ya te estaban obligando a comerte el melón, a no pensar en nada, a ser un autómata descerebrado. Era intolerable. Y lo peor de todo era que no había escapatoria, porque tampoco podías morirte sin que te hicieran un Funeral Melónico.
La familia de Schwarzeschafe, además, sufría una maldición terrible: podían volar, pero sólo si comían melón. Dada esta situación, nuestro amigo tenía un grave problema, ya que su idea era salir volando y tirarse de cabeza por el barranco. No podía saltar sin más, porque las laderas estaban repletas de plantas de melón y podría enredarse con ellas, así que no le quedaba más remedio que usar su poder para acabar con su tormento. Uno podría preguntarse: ¿por qué no usaba Schwarzeschafe su poder para escapar de la isla? Pues bien, resulta que tras comerse un melón, sólo podía volar durante unos minutos como mucho. Por tanto, tendría que comer melón y volar al mismo tiempo para hacer una travesía más larga, lo cual sería una completa estupidez.
—¡Es una injusticia! ¡Que tenga que comer melón para poder matarme! ¡Y después me harán el odioso funeral! Pero ya estaré muerto, así que poco importará. Sólo lamento no haber encontrado mi alfiler… —El quejumbroso y afligido Schwarzeschafe sufrió mientras pensaba en su desgracia. Se había puesto su traje de gala para la ocasión, y había querido ponerse el alfiler ornamental de la familia, pero no lo había encontrado—. ¡Es mi maldición! ¡Cuando mis padres se suicidaron, según los rumores, también perdieron sus alfileres en el último momento!
Schwarzeschafe se asomó al precipicio, sujetando con fuerza el melón con ambas manos, y miró hacia abajo. Aquellas rocas con forma de melón serían su tumba… ¡Pero no, porque sacarían su cadáver para enterrarlo en el Cementerio Melón! Tras observar a los paletos que bailaban y comían al otro lado, Schwarzeschafe se dio la vuelta. Frente a él, a una distancia considerable, se hallaba el resto de aldeanos, también celebrando la ocasión.
—¡Yo os maldigo! ¡Maldito melón, maldita isla, malditos paletos! ¡Ignorantes! ¡Vuestro cerebro es puré de melón! ¡Ahora yo decidiré mi propio destino, aunque tenga que padecer la influencia de vuestra enferma Sociedad Melónica una vez más! —Entre exclamaciones de odio, Schwarzeschafe tiró el melón al polvoriento suelo y lo rompió. Inmediatamente después, cogió los trozos y empezó a comérselos con ansia.
Tras unos minutos de sufrimiento, que le costaron vomitar cinco veces, el señor Schwarzeschafe consiguió comerse el melón entero. Antes de que la espantada multitud consiguiera llegar hasta él para detenerle, corrió hasta el borde del cañón y se preparó para salir volando. Se dio la vuelta y vomitó una vez más mientras miraba a los atontados pueblerinos.
—¡Au revoir, esclavos del melón! —y tras decir aquello, nuestro héroe salió volando como un cohete hacia las nubes. Ni dos minutos después, su poder se esfumó y Schwarzeschafe empezó a caer en picado hacia el fondo del cañón.
Mientras caía hacia las rocas, el victorioso fugitivo no pudo ser más feliz. Dentro de pocos instantes, su agonía terminaría para siempre; nunca más tendría que escuchar las idioteces de los habitantes de Isla Melónica, y nunca más tendría que comer melón. Desgraciadamente, la inicial euforia del héroe desapareció al ver que, por arte de magia —quizás fuese el Destino—, su alfiler ornamental se encontraba apoyado verticalmente sobre una de las rocas del fondo, apuntándole directamente a él.
—¡No es posible! ¿Era esto Necesario? ¿Acaso mi final estaba escrito? ¡Malditos aquellos que inventaron la civilización! —y estas fueron las últimas palabras de Schwarzeschafe antes de caer de cabeza sobre el alfiler.
La frente del héroe fue atravesada por la aguja —cuya cabeza, por cierto, tenía forma de melón—, y milésimas de segundo después todo su cuerpo se aplastó contra las rocas. Una masa de huesos y vísceras salió disparada y bañó los pedruscos melónicos. Podría decirse que la completa destrucción del señor Schwarzeschafe fue el resultado de la venganza del Dios Melónico, a quién no debe retarse a no ser que se tenga la fortaleza suficiente —lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que debamos postrarnos ante cualquier melonada.







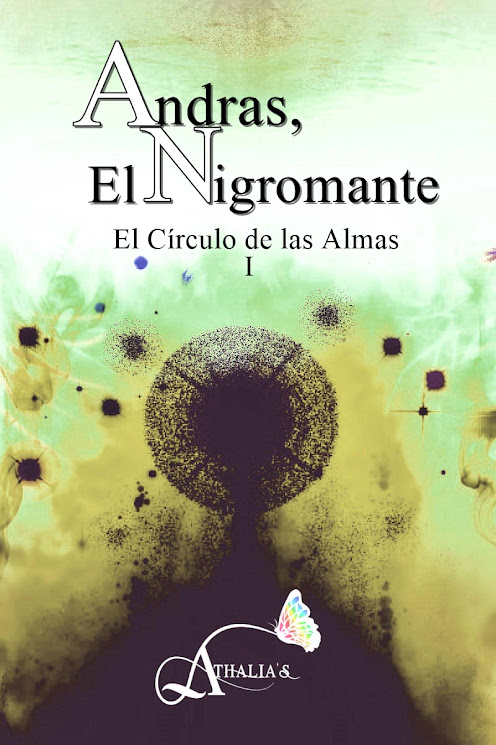



Comentarios
Publicar un comentario